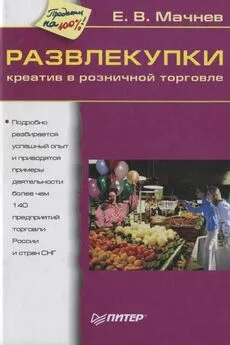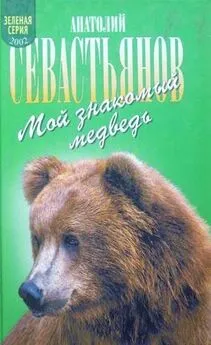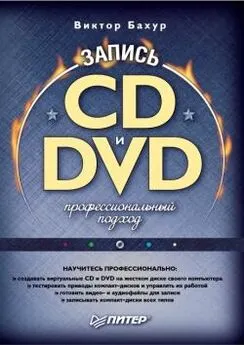Array Array - Atlas de geografía humana
- Название:Atlas de geografía humana
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Array - Atlas de geografía humana краткое содержание
Atlas de geografía humana - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
Yo vaciaba mi hucha, cuatro miserables monedas, y le arrancaba como mucho diez pesetas a mi padre, que no era menos mezquino, pero odiaba discutir y jamás levantaba la voz, y el domingo no podía dormir, y el lunes me iba al colegio temblando, pero nunca pasaba nada. En primavera volvía a temblar, porque al anunciar la excursión de fin de curso, la tutora de turno se dirigía, con una soberbia que jamás he vuelto a percibir en otro ser humano, a dos o tres niñas que todas conocíamos, para hacer aquel aparte odioso que conseguía ruborizarme hasta en la piel del alma —y vosotras no os preocupéis por nada, que ya sabemos que vuestros padres no pueden, pobrecitos, y ya os pagaremos nosotras el autocar…— y nunca decían, tú también, Marisa, pero yo lo esperaba siempre, a ti también, pobre Marisa, e igual que no podía creerme que mi madre llenara la hucha del Domund de noche, a escondidas, no lograba creer que, después de dejarme en clase, se hubiera acercado a secretaría para pagar la excursión, pero nunca viajé de caridad. A cambio, entonces empecé a tartajear.
Cuando el notario terminó de leer el testamento, no supe si echarme a reír o ponerme a llorar. Ya sabía que iba a heredar la casa, por supuesto, aquel piso siempre había sido nuestro, o mejor dicho, de mi abuelo Anselmo, porque en mi familia se solía designar con una meticulosa precisión al propietario de cada bien de uso común, por minúsculo que fuera, pero no me podía imaginar que esos papeles en los que solía hacerme firmar mi padre tantos años antes, después de advertirme que no se me ocurriera hacer ninguna pregunta, me identificaran ahora como titular de media docena de depósitos a plazo fijo de los que no se había liberado ni una sola peseta desde hacía más de diez años, cuando su viuda dejó de tener fuerzas para bajar a la calle. Tampoco sabía que la tía Piluca tuviera un piso en Fuenlabrada. Cuando empecé a trabajar, ya estaba más que avisada de que mi madre aspiraba a que me hiciera cargo de la mitad de los gastos de la casa, y para eso abrimos una cuenta conjunta, pero ella me dijo que las treinta y tantas mil pesetas sin identificar que llegaban puntualmente al banco cada primero de mes eran el importe de una pensión de invalidez de su padre a la que seguía teniendo derecho, y no dudé de su palabra porque no tenía motivo alguno para dudar.
Hasta aquel momento me había sentido incluso ligeramente orgullosa de contribuir al mantenimiento de la casa, de ocuparme de mi madre, pagar una asistenta que estuviera pendiente de ella por las mañanas, y otros cuidados que, siempre según su particular versión de las cosas, no habría podido costearse si estuviera sola. A partir de aquel momento, me siento como una imbécil, y ninguna de las medidas que tomé en los meses siguientes a su muerte, todas descaradamente a mi favor, ha conseguido desterrar esa sensación, la cara de gilipollas que tengo desde aquel día. Y sin embargo, yo la quería. Y no escuchaba ruidos mientras vivía con ella.
Tal vez las paredes preferían el color ocre, se habían acostumbrado a esa discreta opacidad, tan
apropiada para esconder las manchas que echan tan pronto a perder la luminosa delicadeza del blanco. Quizás los huecos se quejan, reclaman un marrón sucio, sienten nostalgia de los viejos marcos podridos de esas puertas y ventanas que cambié por otros nuevos, de madera nueva, recién pintada y barnizada, blanca. Puede ser que los techos rechacen mis lámparas, los globos sencillos, casi clásicos, de cristal mate, que iluminan el pasillo en los mismos puntos de los que antes colgaban esos farolitos de hierro oxidado con cristales amarillentos, esmerilados, tristísimos, que mis padres recibieron como regalo de boda de un canónigo de Toledo cuyo parentesco exacto con ellos ya no soy capaz de establecer. Tiré la mesa camilla, con su antipática falda de terciopelo verde, desmochado, y los cuadritos de la Virgen con el Niño, enmarcados con un simple listoncillo de madera, que colgaban sobre el cabecero de todas las camas. Intenté regalarle los muebles de la cocina a la portera, pero no los quiso, y al final tuve que pagarle dos mil pesetas a un trapero para que se los llevara. No me importó. Respiré por primera vez en mucho tiempo al verme libre de la odiosa formica de aquel odioso color gris clarito, oscurecida por la rancia pátina de cuarenta años de grasa que no había sido capaz de eliminar con ninguno de los productos de limpieza que se venden en el mercado, y los cambié por otros nuevos, repletos de recursos sorprendentes y modernísimos, un verdulero de esquina que avanza automáticamente hacia el exterior al abrir la puerta, un módulo en el que está empotrado el cubo de la basura, un botellero vertical en una esquina que parecía muerta, una campana extractora ultrafina que se pone en marcha con sólo tirar del extremo, activando al mismo tiempo una luz focalizada sobre la placa vitrocerámica… Dediqué semanas enteras a jugar a las cocinitas, y todavía no consigo reprimir del todo una punzada de gozo al penetrar en mi propia versión de la luz y del progreso, azulejos blancos, muebles blancos, suelo de damas, negro y blanco, como las paredes del baño, como la bañera y el lavabo nuevos, todo blanco, para que se ensucie, como se ensucian las calles, como se ensucian los niños, y mi cuerpo, todo lo que está vivo. Pero tal vez mi casa es demasiado vieja, y añora sus viejos ropajes de funeral antiguo, y por eso me asusta.
La principal extravagancia decorativa que me concedí cuando todos los obreros se habían marchado ya es del mismo color que las demás, y sin embargo, tiene un origen muy distinto. No conocía a los habitantes de aquella casa, un piso de estudiantes caótico, superpoblado y recubierto por una uniforme costra de mugre reciente, donde aquel sofisticado y singular objeto representaba un misterio completo o la clave de otro, más profundo, que no pude descifrar. Por eso no lo olvidé jamás, aunque nunca tampoco volví a pisar aquella casa. Era un ventilador ajado y ruidoso, extraño, abrumadoramente pasado de moda en aquel momento, hace casi veinte años ya. Sus palas de madera oscura y metal dorado chirriaban rítmicamente para esparcir sobre el techo un manojo de sombras agudas, alargadas, que cortaban la luz en tiras, el globo blanco fijado a su eje encendido e inmóvil, como indiferente al movimiento. Debajo de su panza de cristal había una cama deshecha, y en esa cama estábamos un chico que se llamaba Pepe, del que sabía poco más que del desconocido que le había prestado las llaves de aquella casa, y yo, muy jóvenes, como él seguirá siendo para siempre en mi memoria, porque no volví a verle jamás después de aquel verano, y como a mí me parece ya increíble haber sido alguna vez. No fue un gran trofeo, pero tampoco he logrado colgar tantos en las paredes de mi vida, y el ventilador era delicioso, tan absurdo, así que compré uno, con una lámpara debajo, igual que aquél, y lo colgué del techo, encima de mi cama, y me tumbé a mirarlo, una noche, y otra, y otra, era tan romántico, no me costaba trabajo imaginarme a su amparo, rodando entre las sábanas con un amante imprevisto, duro y tierno al mismo tiempo, desconocido aún, yo sudaría mucho, como en las películas, y él sudaría también, la humedad condensándose en diminutas gotas que trazarían un mapa de emoción y de placer a lo largo de su espalda, marcas poderosas que no se secarían nunca mientras las aspas de madera blanca giraran lentamente sobre nuestros cuerpos felices y culpables, la piel saciada, y esa gloriosa incertidumbre de no conocer, de no hallarse, de haberse perdido de repente entre las familiares esquinas del paisaje de todos los días.
Me cansé pronto del verdulero, y de la campana extractora ultrafina con foco incorporado, pero no conseguí aborrecer el ventilador, y me mecí en sus alas, noche tras noche, durante semanas, meses, demasiado tiempo para mirarlo desde una cama vacía. Ahí empezó la cuesta abajo, y a mi casa le dio por respirar. Cuando dejé de distinguir el final de la pendiente —¿y quién me va a enterrar a mí?—, el vértigo atenazó mis brazos, y paralizó mis piernas, y se cerró sobre mis pulmones como los dedos de aquella vieja angustia que no me consentía respirar, y me dije que había llegado el momento de tomar una decisión importante.
Al día siguiente, apunté la dirección de tres o cuatro agencias de viajes, las más grandes y conocidas del centro, para pedir información a la salida del trabajo, pero a media mañana, mi jefe —o, mejor dicho, mi inmediato superior en aquella gigantesca pirámide de equipos, departamentos, subdirecciones y empresas, como el más torpe de los ministerios— me convocó a una reunión de urgencia para explicarme la complicadísima maqueta de una colección nueva de los de Grandes Obras, la Historia General del Arte en unos tomitos rojos de 128 páginas, muy monos, destinados a la venta en quioscos, y no sé muy bien por qué, el mínimo segmento de mi vida que tenía la oportunidad de cambiar, cambió en una dirección muy distinta de la que yo había previsto.
Ramón siempre me había parecido, sobre todo, un genio, pero de los de verdad, de los auténticos. Cuando le conocí, yo era una simple teclista del departamento de Fotocomposición, y él venía del Área de Informática, donde se dedicaba básicamente a hacer chapuzas —diseñar modelos de facturas y papel de correspondencia, programar para Contabilidad, ajustar diversas bases de datos a las necesidades de cada cargo intermedio—, un trabajo tan sórdido y deprimente que no se lo pensó dos veces cuando le sugirieron que montara un departamento de Autoedición dentro de la casa. Yo tampoco dudé al enterarme de que andaba seleccionando personal. Al terminar la prueba, sólo me hizo dos preguntas.
—¿Te dan miedo los ordenadores?
—No —contesté—. A–al contrario, me gustan.
—Ya, pero supongo que nunca has jugado en una máquina de videojuegos de un bar.
—¡Cla–aro que sí! —protesté con vehemencia, una fracción de segundo antes de sospechar que estaba metiendo la pata—. Bueno, a veces… A–al Tetris y al Comecocos, sobre todo,
Entonces me contrató, y desde el primer momento me di cuenta de que lo tenía todo en contra, y precisamente por eso —y porque era muy moreno, muy miope, muy rechoncho, muy torpe con las manos y absolutamente encantador, y sobre todo eso, un genio— decidí viajar en la cubierta de su mismo barco, exponiéndome de cuerpo entero a los tomates y a los huevos podridos. Toda la casa esperaba que Ramón fracasara. Mis antiguos jefes de Fotocomposición —que no querían depender de nadie—, los responsables de producción —que se llevaban comisión de las fotomecánicas y las imprentas—, los editores de libro de texto —que no tenían ni idea de las nuevas tecnologías ni ganas de tenerla—, los maquetistas y diseñadores —que no estaban dispuestos a reciclarse—, los editores gráficos —que se negaban a manipular las ilustraciones desde un teclado—, y hasta los de Administración —porque para montar la primera pecera nos habíamos comido la mitad de su espacio—, es decir, aproximadamente todos los trabajadores del grupo, dedicaban la mayor parte de sus horas muertas a conspirar junto a las máquinas de café, haciendo quinielas sobre la fecha aproximada de nuestra ruina, calculándola, invocándola, paladeándola por adelantado.
Pero cuando los dos ya habíamos pasado por encima de toda clase de averías extravagantes, y habíamos comprobado la inutilidad esencial de todos los diccionarios informáticos del mercado, y habíamos aprendido que las fuentes que hacían falta nunca se comercializaban en España y había que pedirlas con dos meses de antelación al Valle de Adobe —California, USA—, y habíamos invertido fines de semana enteros en descifrar manuales ininteligibles para traducirlos de verdad al español, y nos habíamos roto la cabeza varias veces para inventarnos boliches, flechas diagonales, manitas con el dedo estirado, estrellas de siete puntas —no valían las de cinco, mira por dónde, ni valían las de seis, ni valían las de ocho— y cualquier otro tipo de putada gráfica que nos hubieran
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: