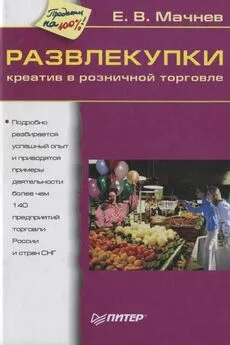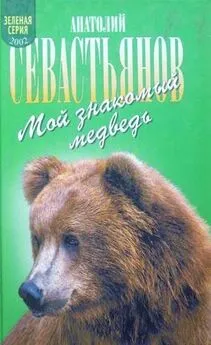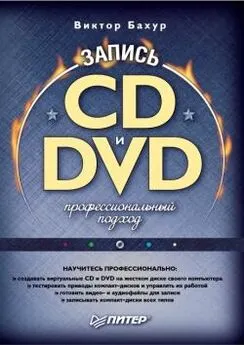Array Array - Atlas de geografía humana
- Название:Atlas de geografía humana
- Автор:
- Жанр:
- Издательство:неизвестно
- Год:неизвестен
- ISBN:нет данных
- Рейтинг:
- Избранное:Добавить в избранное
-
Отзывы:
-
Ваша оценка:
Array Array - Atlas de geografía humana краткое содержание
Atlas de geografía humana - читать онлайн бесплатно полную версию (весь текст целиком)
Интервал:
Закладка:
—Siempre se necesita lo que no se tiene.
—Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que hay gente dotada para ser más feliz que otra, gente que aspira a auténticas tonterías, y cuando las consigue, porque son fáciles de conseguir, se pone como loca…
—Rosa siempre dice eso. Que a–algunas mujeres sueñan con tener armarios empotrados, o una cocina nueva, o un hijo con ca–arrera, y que le gustaría ser como ellas…
—Y tiene razón. A mí también me gustaría… ¿Sabes lo que más miedo me da de todo esto? — negué con la cabeza—. Pues a veces… No sé…, me veo a mí mismo dentro de unos años, después de los cuarenta, yendo sistemáticamente de putas todos los viernes, por ejemplo, o follando con una secretaria que ni siquiera estará buena del todo, en un apartamento alquilado a espaldas de Flora, y jurando entre polvo y polvo que voy a separarme de mi mujer pero ya, enseguida, el mes que viene, y jurando en falso, claro… Y me pregunto qué habrá pasado conmigo, con el joven revolucionario que fui, con la vida justa que perseguí, con los atroces deseos de enamorarme de una mujer admirable que me han traído hasta donde estoy, eso me pregunto, y me contesto que no ha pasado nada en realidad, sólo la vida, y después me da mucha pena de mí mismo, pero eso es lo que me espera.
—N–no —intervine, tan indignada por su repentina mansedumbre que hasta se me olvidó la mía—. ¿Por qué?
—Porque soy un hombre insignificante, Marisa —levantó la cabeza para mirarme y creí notar un barniz líquido en sus ojos—, un pobre hombre, y no tengo suerte, los hombres como yo no tienen suerte y acaban pagando por follar, y punto.
—Eso n–no es verdad. Eres un hombre muy inteligente, muy brilla–ante en tu trabajo, eres encantador, divertido, leal… Hay mucha gente que te quiere.
—Sí —sonrió—. Eso no lo niego. Pero es igual que en la facultad, ¿te acuerdas? Muy mono, tan gordito, con las gafitas, muy listo… ¿Y qué? —no supe qué responderle, él se conocía mejor que yo—. Sin embargo, en una cosa tienes razón… Vamos, tómate otra copa y te abriré el rincón más podrido de mi alma.
Mi curiosidad, contaminada ya de sentimientos muy distintos, no tuvo que prolongarse más allá de la breve visita del camarero.
—La verdad es que a veces he pensado que la verdadera putada es haber llegado a esta edad en estas circunstancias. Sé que es muy mezquino decir esto, como muy miserable, lo sé, pero si yo hubiera aguantado soltero diez años más, pongamos, o hasta menos, hasta los treinta por ejemplo… Pues ahora seria un pedazo de partido, ésa es la verdad, porque las tías, en serio, Marisa, es que las tías sois la hostia… Quiero decir que yo siempre me he relacionado con mujeres que estaban en mis
mismas condiciones, la misma edad, una trayectoria parecida, todo eso. Y ahí nunca he tenido nada que hacer, porque no podía competir con ninguno de los hombres que estaban a mi alrededor, pero si yo ahora estuviera soltero… Hay un montón de tías de veinte años dispuestas a perdonar cualquier talla especial, cualquier perímetro de barriga, cualquier mogollón de dioptrías, por una nómina como la mía, ésa es la verdad, lo siento mucho. Y serán despreciables, no te digo que no, pero también son manejables. Y cómodas. Y hacen lo que uno dice. Y están buenísimas.
—Eso es a–asqueroso… —protesté, sin demasiada convicción, tal vez simplemente porque supuse que me tocaba protestar, aunque sabía de sobra, y desde mucho antes de aquella tarde, que Flora era un pedazo de bruja, una arpía capaz de machacar a su marido hasta disolver, de puro exiguo, el último vestigio de su persona.
—¿Y qué? —él, en cambio, parecía dispuesto a combatir—. ¿Es que mi vida no es asquerosa? Estoy hasta los cojones de alistarme en todas las guerras, Marisa… ¿Que una tía de veinte años sólo me querría por mi dinero? Pues mira, ya habría salido ganando, porque Flora no me quiere ni siquiera por eso. ¿Que me estaría vendiendo y perdería mi dignidad? Muy bien, pero por lo menos cobraría algo a cambio, porque lo que es ahora, no me dan ni las gracias, ¿sabes? Lo que pasa es que lo he hecho todo mal, pero es que todo, muy mal, fatal. Y voy a seguir pagando plazos hasta el día que me muera, eso es lo que hay, y que mi hija se acabará llamando Maribel, ya lo verás…
Celebré con una carcajada la enésima versión de aquella profecía en la que Ramón solía resumir su peor estado de ánimo, quizás porque el compromiso de no abreviar nunca el hermoso nombre de su hija Isabel fue la primera promesa que Flora traicionó, tan precoz como insensiblemente. Luego me pregunté qué pasaría a continuación. Llevaba cerca de media hora invirtiendo menos de la mitad de mi atención en aquel monólogo, mientras me dedicaba en silencio, y con mucho más interés, a descifrar el verdadero sentido de aquel mensaje, el propósito real de una inaudita explosión de sinceridad que no parecía justificarse en sí misma. No me había atrevido a llegar a ninguna conclusión cuando Ramón levantó el brazo para pedir la cuenta, y aunque me apresuré a iniciar el reglamentario trámite de protesta, no me dejó terminar.
—Ni hablar —dijo, poniendo un billete en la mano del camarero—, yo te invito. Pues no faltaría más, encima de que llevas toda la tarde aguantándome…
En ese momento anticipé con una meticulosa precisión el final de aquel episodio, y antes de que Ramón se levantara, ya sabía que lo haría, y que yo le seguiría hasta la puerta, y que allí nos separaríamos con dos besos y algún otro gesto cariñoso y capaz de garantizar mi lealtad, la de quienes están dispuestos a ser parciales por encima de todo. Le vi marcharse en un taxi, y aunque estaba todavía muy lejos de casa —Santísima Trinidad, entre Viriato y García de Paredes—, decidí seguir andando. Una hora larga después, cuando por fin pude descalzarme y tirarme en el sofá, todavía no era capaz de precisar cómo me sentía, aunque tenía frío por dentro. Si los sentimientos pudieran expresarse en grados térmicos, el clima de mi cuerpo habría sucumbido a un súbito e inexplicable enfriamiento, una repentina era glacial sin otro nombre específico, que no podía resumirse en despecho, ni en decepción, ni en sorpresa, ni en ridículo. A lo largo del discurso de Ramón, algunos fragmentos concretos me habían sugerido que tal vez, después de todo, sólo estuviera creando una situación propicia para terminar metiéndose en mi cama, y al principio ni yo misma me lo podía creer. Luego, forzándome a considerar lo asombroso, no había sido capaz de decidirme entre la certeza de que todo resultaría un desastre, y la pura y simple tentación de follar, que se agigantaba por minutos. Al final, cuando comprendí que podría haberme ahorrado todos mis cálculos, no sentí ni alivio ni decepción, sólo frío, el odioso tacto de un moho helado que me recubría por entero. Yo le debía a Ramón uno de los progresos más importantes de mi vida, y él me debía a mí muchas horas de trabajo desesperado, un montón de gritos de aliento y hasta un par de intuiciones geniales. Nos habíamos elegido mutuamente, y nos compenetrábamos tan bien que las máquinas debían de pensar que éramos una sola persona con dos cuerpos. Y nos queríamos mucho. Tal vez, él fuera la persona que más me quería en aquel momento, y yo también le quería a él, pero jamás me había parado a pensar en Ramón como posible amante. No me gustaba nada y no me
habría gustado acostarme con él, por eso nunca habría aceptado ninguna de sus ofertas, pero había cogido un taxi y se había largado sin llegar a saberlo.
No me había dado la oportunidad de rechazarle con la sonrisa cómplice de una hermana íntima, y la sangre se me había congelado en aquel trance.
El vestido era rojo, y me tropecé con él aquella misma tarde, casi por azar. No tenía ganas de mirar escaparates, pero aquél estaba en una esquina y me asaltó sin pedir permiso. Entonces, plantada en una acera de la calle Goya, empecé a pensármelo. Me había prometido a mí misma muchas veces no volver a las andadas, pero la imagen de Ramón, bailando solo mientras celebraba que le hubieran abandonado para siempre, se negaba a salir de mi memoria, y pasaban los días, y las semanas, pero mi cuerpo no acababa de recuperar el calor. Casi dos meses después me atreví por fin a entrar en aquella tienda y lo encontré en el mismo sitio, como si llevara toda la vida esperándome. Cuando por fin me atreví a salir a la calle con él, ya había reunido todos los complementos necesarios para sacarle el máximo partido, zapatos negros de salón, bolso a juego, un prendedor de raso rojo para el pelo, un nuevo nombre, un marido inventado, unos hijos encantadores, y hasta una muchacha interna, toda una estupenda historia personal que contar a la primera persona que se acercara a la barra del bar donde pedí el primer whisky de la noche.
Sólo se me olvidaron las agujetas. Una semana antes, cuando anuncié a bombo y platillo que había vuelto a apuntarme en el gimnasio, salí de casa con el equipo completo, malla, sudadera, calentadores, zapatillas blancas con una goma encima del empeine y hasta dos pares de calcetines limpios, todo dentro de un saco de lona que vacié meticulosamente en el cesto de la ropa sucia a la mañana siguiente, mientras terminaba de contarle a Martín cómo había ido la cena. Pero las agujetas se me olvidaron. No acerté a quejarme del menor dolor muscular ni una sola vez en toda la semana, y él se dio cuenta, y me felicitó el jueves siguiente, cuando le avisé de que llegaría tarde, qué bien, ¿no?, parece que estás en forma… Me sentó tan mal haberle mentido desde el principio, me sentí tan tonta por no saber qué decir, que en aquel momento ni siquiera se me ocurrió que su comentario pudiera envolver una segunda intención. Eso empecé a sospecharlo luego, en el trabajo, y aunque en teoría, esa misteriosa teoría que nunca he terminado de comprender muy bien, debería haber celebrado la hipótesis de que Martín sospechara algo turbio en las tardes de mis jueves, en la práctica me vine abajo. Creo que ella lo adivinó apenas me tuvo delante, pero no me dijo nada. Salí del paso largándole el discurso más sofisticado e intimidatorio que pude improvisar, un recurso de distracción que llegué a explotar, semana a semana, hasta su agotamiento, aunque me daba cuenta de que arrastrarme hasta allí cada jueves para enhebrar una docena de obviedades ante una desconocida a la que mi vida le traía básicamente sin cuidado resultaba un método espléndido para hacerme sentir todavía más tonta. Evitaba pensar en aquellas sesiones desde el mismo momento en que salía por la puerta hasta el preciso instante en que la atravesaba de nuevo pero, de todas formas, llegó un día en el que creí haber traspasado ya la primera frontera de la imbecilidad, y me obligué a calcular fríamente antes de adoptar una solución definitiva. Abandonar el análisis en este estado no me reportará ningún beneficio, me dije, así que lo más sensato será tomárselo en serio. Y sin embargo, después de admitirlo, no fui capaz de encontrar una fórmula eficaz para empezar. Quizás ella también lo adivinó esta vez, o quizás, simplemente, mi silencio llegó a pesar en el aire.
—Bueno —dijo, cuando encendí el segundo pitillo consecutivo, después de cinco minutos largos de silencio, los ojos bajos, fijos en la alfombra—, ¿no tiene ganas de hablar?
—No —contesté—. La verdad es que no muchas…
Dejó pasar algunos segundos antes de insistir en un acento ambiguo, dulce pero firme, o tal vez al contrario, más tranquilizador que estimulante en cualquier caso.
—Ya sé que no le gusta que le haga preguntas muy concretas, pero podría sugerirle por dónde empezar.
Читать дальшеИнтервал:
Закладка: